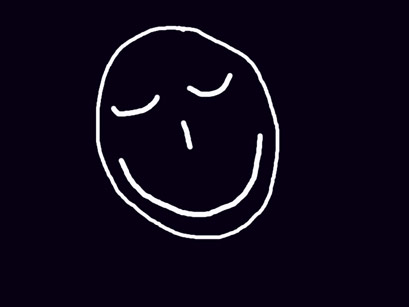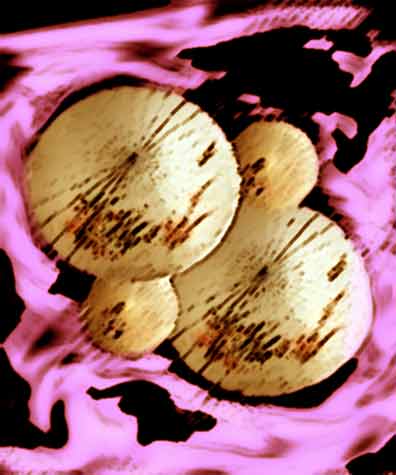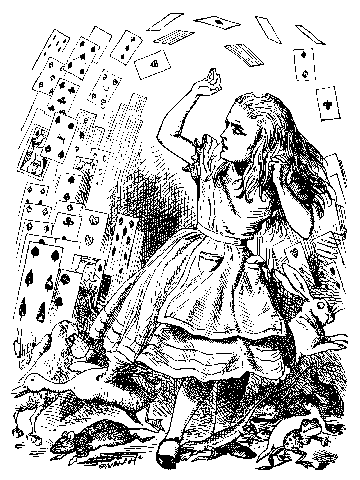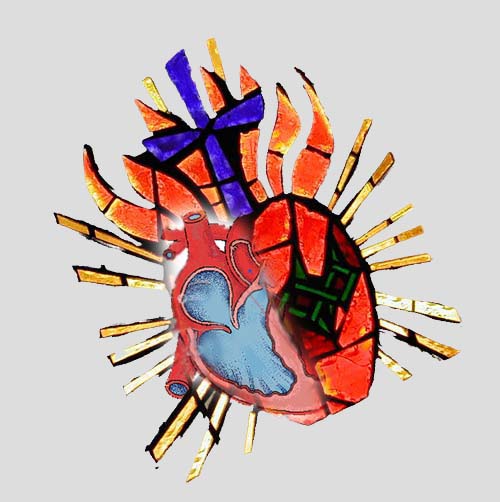También a ella misma le sorprendía su capacidad para corretear por el pasillo de su casa estando todavía medio dormida. Incluso una vez llegó a girar y girar sobre sus pies buscando algo sin saber qué. Su afán previsor se agotaba después de preparar una cafetera la noche anterior, que la recibía con los brazos abiertos por las mañanas.
Se animaba mientras bajaba las escaleras. Aunque tenía la certeza no estar aprendiendo nada nuevo, le gustaba ir al curso todas los días. A otro pueblo, un pueblo algo alejado. A dos transbordos en tren de distancia. Tres trenes llenos de vidas, que ella observaba cuidadosamente. Se había propuesto aumentar su galería de recuerdos y sabía que esto sería importante en algún momento.
El pueblo los recibía con el olor agrio que llegaba desde un polígono industrial cercano. Así que todas las personas que hacían el viaje normalmente, se armaban con un pañuelo que apretaban contra su cara hasta alejarse lo suficiente de la estación de tren. Todas las personas, menos ella, que siempre lo olvidaba.
Las horas de clase se hacían amenas viendo a su compañera chatear, leyendo el manual o sacando de quicio al profesor con más paciencia que nunca había conocido. Pero lo que de verdad deseaba cada mañana, era que llegara el descanso.
Sus compañeros habían elegido una cafetería cercana al lugar donde se impartían las clases. Era un local moderno, con taburetes y mesas altas, pintado en tonos naranjas y amarillos y carta de cafés. Pero su pequeño grupo, decidió pasar de largo, y caminando encontraron un bar, amplio y oscuro, con muchas mesas ordenadas en fila y olor a café y serrín. Era el lugar de encuentro de amas de casa, jubilados y algún trabajador que se escapaba para tomar un café o una cerveza dependiendo de la hora. Y ahora ellos también formaban parte de esa extraña familia creada por la casualidad o la costumbre.
Regentaba el bar un hombre de unos 70 años, que el primer día que los vio llegar se sorprendió tanto como el segundo. Cuando comprendió que tenía nuevos clientes habituales, jóvenes, que llenaban la estancia de risas y discusiones por igual, comenzó a llevarles el pedido a la mesa. Un café solo con hielo, uno con leche y una cocacola. El chico no solía pedir y cuando lo hacía también bebía cocacola. También añadía una jarra de agua con hielo y cuatro vasos, porque había notado que se reían de la chica que siempre pedía agua para acompañar. Disfrutaba como un niño gastándoles bromas o acercándose a contarle anécdotas del pequeño pueblo donde había nacido. Cuando con una congoja mal disimulada les anunció que ese año seguramente se jubilaría y cerraría el bar porque ninguno de sus hijos quería hacerse cargo, le gustó mucho ver sus sonrisas y sus palabras de ánimo. (El chico no, el chico estaba serio. Y la chica delgada solo miraba su cocacola).
Ella también disfrutaba con los saludos del viejo de la barra, la voz tímida de su mujer que a veces les preparaba tostadas o les ofrecía algún dulce casero que había hecho para sus nietos. Con la voz chillona de la mujer del carrito diciéndoles que no tomaran en serio al camarero y con el movimiento de cabeza y el gruñido que les dedicaba todos los días un hombre alto y enjuto. Era su manera de decir “hola”.
Ese día, al ir a pagar, miró al viejo a los ojos y le dijo mientras soltaba las monedas en sus arrugadas y callosas manos: “También vengo a despedirme. El curso acaba hoy y ya sabe usted que no vivimos aquí”. La cara del hombre se convirtió en una mueca agridulce y giró sí mismo para comenzar a buscar algo frenéticamente. Se llevaba las manos del delantal a la cabeza, semicubierta de pelo blanco. De una caja de cartón extrajo cuatro paquetes de chicles de diferentes sabores y los depositó sobre la barra, como con miedo o descuido. “Toma hija, para vosotros. Siento mucho no tener nada mejor que daos como despedida” susurró algo avergonzado.
Sonriendo, llevó los chicles a sus amigos. Y desués de mostrárselos en la palma de la mano como si fuera un gran tesoro , todos le hicieron gestos los brazos al viejo y a su mujer, que retorcía un paño entre los dedos.
Al salir, en el oscuro bar quedó flotando el eco de la última frase que dijeron antes de desaparecer por la puerta.
“¡Vendremos a verle!”
.