LO PROMETIDO ES DEUDA
Regalo por mi 24 cumpleaños, y todavía duran. Da pena usarlos si no es para una ocasión especial...


Regalo por mi 24 cumpleaños, y todavía duran. Da pena usarlos si no es para una ocasión especial...




'Pide un deseo'
'Deseo viajar al pasado'
'Pide un deseo'

UNA BÚSQUEDA ENTRE COLORES, PARA RECORDAR DE UN DÍA A UNA NOCHE

.
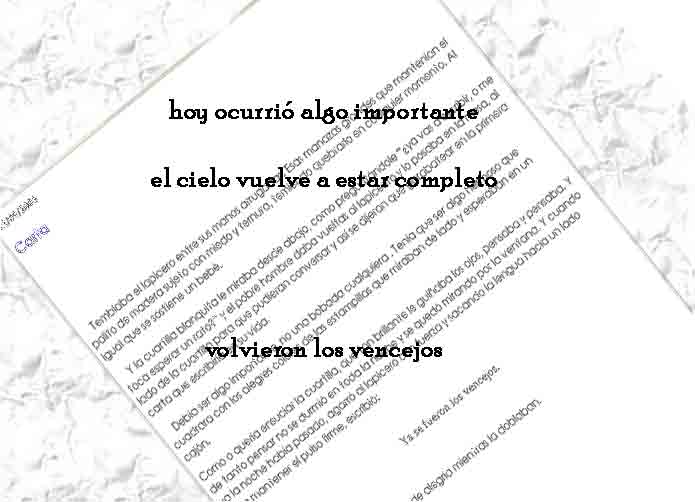
.
Que una canción no me hacía llorar.
Faded From The Winter
daddy's ghost behind you
sleeping dog beside you
you're a poem of mystery
you're the prayer inside me
spoken words like moonlight
you're the voice that i like
needlework & seedlings
in the way you're walking
to me from the timbers
faded from the winter
(Iron & Wine - The Creek Drank the Cradle)

Llegaba ya a la calle 7 y todavía no estaba segura de lo que estaba haciendo, ni tampoco recordaba quien le había metido en este lío. Pero allá iba. Se dirigía sin saber muy bien ni cómo ni por qué.
El papel que tenía entre sus manos lo decía bien claro. El curso estaba orientado a estrechar lazos entre los conciudadanos para fomentar un mejor desarrollo cívico y un ambiente urbano agradable.
En la charla informativa le habían dicho que al tratarse de un curso básico, se ensayarían las situaciones más cotidianas: Encontrarse a alguien conocido en el metro, por ejemplo, o pagar al vendedor de periódicos si decidíamos no sacarlo de la expendedora automática. Las situaciones más complicadas, como recibir un regalo que no nos gusta o las presentaciones en fiestas, se darían en el curso avanzado, si nos animábamos a hacerlo.
El caso es que ya había llegado al edificio 6 de la calle 10. Se habían olvidado de indicar la planta en el folleto.
Preguntaría en conserjería.
Contaba mi tatarabuela en su diario (un simple cuaderno de espiral con los cuadros descoloridos y las marcas de grafito en un negro casi transparente, atenuado por los años) que un buen día, un cajón de la cómoda se atascó. Una cómoda heredada años atrás, que ya parecía vieja incluso para ella. Crujía y protestaba cada vez que se pasaba a su lado pero soportaba de manera hercúlea todas esas cosas para las que no encontraban otro lugar. Cuando no se sabía donde colocar un objeto, se posaba con cuidado encima de la cómoda, donde se exponía con altiva soberbia hasta que otro era eclipsado por cualquier otra pieza que ocupaba un lugar más adelantado. Las cosas que quedaban al fondo, donde ni la vista ni la mano alcanzaban, se convertían en misterios llenos de polvo que nadie recordaba.
Pues bien, contaba mi tatarabuela en su diario que un buen día se atascó el cajón de la cómoda. Es curioso, porque nadie se dio cuenta hasta mucho después, cuando el cajón llevaba cerrado tanto tiempo que nadie recordaba realmente que contenía. Toda la familia intentó por turno abrir el cajón. El tío Eulalio lo intentó con tanto ímpetu que se quedó con el tirador en la mano. La prima Esclavitud se clavó dos astillas al intentar introducir los dedos en la ranura que dejaba entrever una negrura seductora. Marianito lo intentó a patadas pero solo consiguió que todos los trastos que majestuosamente descansaban como damas viejas encima de la cómoda se pusieran a temblar escandalizados y protestaran en forma de chinchines y chinchones. Y así uno a uno en solemne procesión, todos intentaron abrir el cajón que a cada batalla ganada aumentaba su secreto y su vanidad.
Desde ese día, cuenta mi tatarabuela, el cajón se convirtió en un reto familiar. Una especie de legado que se le dejaba a las siguientes generaciones sin tener muy claro cual sería el premio por ganar tan peculiar gesta. Comenzaron a nacer historias que alababan las maravillas que albergaba su interior, como ancestrales tesoros guardados desde el albor de los tiempos. Y se asociaba el nombre de la familia a esos prodigios, que poco a poco fue ganado una reputación oscilante entre lo divino y la más pagana brujería, pero no dejaba a nadie indiferente. Incluso sugiere el diario, que algún mozo de buen ver intentó entrar en la familia usando todos sus encantos, solo para tener su momento de artúrica gloria.
Todo esto es lo que cuenta el diario de mi tatarabuela. Ese diario que solo es un cuaderno de espiral con los cuadros descoloridos y las marcas de grafito en un negro casi transparente, que un día encontré en el cajón de la cómoda.
Mi amiga Teresita antes se llamaba Teresa y con ese nombre era conocida en todos los círculos en los que usaban su nombre para dirigirse a ella, porque por todos es sabido que hay ocasiones en las que nuestro nombre es sustituido por un "cariño" , un apellido o un insulso "usted" en los mejores casos. La lista de los nombres en "los peores casos" es realmente interminable y me desviaría demasiado de mi historia.
Teresa acudía a su trabajo todos los días (donde dejaba de ser Teresa para convertirse en "Fernández" o "García" o "Bustarviejo" o cualquier cosa similar). Tomaba la misma línea de metro a la misma hora "impepinablemente", expresión que gustaba de usar cada vez que hablaba de sus desplazamientos en el suburbano. Es posible pensar erróneamente que puesto que Teresa montaba en el mismo vagón a la misma hora desde la misma estación, conocería las caras de todos los "usuarios" que, como ella, seguían fieles a sus costumbres matutinas, más por sueño que por costumbres. Pero no era así, porque Teresa, al igual que sus desconocidos compañeros de viaje, aún se encontraba en una fase del sueño que todavía no se ha reconocido oficialmente como tal. Es la fase del sueño que dura desde el momento en el que te despiertas hasta el momento en el que algo interesante ocurre por primera vez en el día. Hasta que eso sucede, seguimos en un sueño interminable y cambiante que nos aísla de una realidad que suponemos doliente sin llegar a conocerla. Esta fase del sueño se da también en momentos en los que una rutina está llegando a su punto final, algo que suele suceder en los viajes de regreso a casa.
La tarde en la que Teresa cambió de nombre, regresaba del trabajo pensando en vaya usted a saber qué cosas, mientras intentaba contar las puertas que podía identificar en la negrura del túnel. Salió de sus frenéticos cálculos por narices. Esto es, que de repente percibió un aroma que puso en marcha los más extraños mecanismos de su memoria. La fragancia procedía del perfumado cuello de una mujer que se encontraba sentada justo su lado. Dulce, envolvente, Teresa intentó ensanchar las ventanas de su nariz (lo intentó, porque nadie está seguro todavía de que eso pueda llegar a hacerse con éxito) para llenar sus pulmones y su paladar de aquel sahumerio evocador. A su cabeza llegaron bolas de plastilina de varios colores mezclados. Quizá fue por eso, que Teresa comenzó a olisquear el aire que le rodeaba, pues no entendía que conexión existía entre una bola de plastilina y una fragancia tan dulce como aquella. Supuso (porque nunca se probó que así fuera) que era el mismo perfume que utilizaba alguna de sus maestras de preescolar, cuando sus manitas moldeaban la masa de plastilina, mezclando todos los colores posibles hasta conseguir un marrón desagradable que dejaba de gustarle. También pensó Teresa, que es realmente curioso como algunas aromas pueden resultar de un evocador tan potente, que incluso llegamos a sentirnos tal como éramos en el momento recordado.
Todos los amigos (esos que antes la llamábamos Teresa y ahora le decimos Teresita) concluimos a toro pasado, que el problema de nuestra querida amiga fue creerse su propia teoría. Nada hubiera pasado de no haberle hecho caso a sus ideas sobre aromas y recuerdos. Pero supusimos que al enunciar mentalmente esa presunción repentina la acompañó de la fe peor de todas. La fe ciega. Fue en ese momento cuando Teresita comenzó a menguar dentro de su jersey. Primero lo notó en sus orejas y su nariz que se hicieron pequeñas en su cara, dándole el aspecto de un extraño roedor. Después sus manos desaparecieron en sus mangas y sus zapatos cayeron con un ruido sordo, cuando sus pies quedaron colgando en el asiento. Su pelo comenzó a volverse claro y fino y a desaparecer hasta convertirse en una suave capa que cubría la cabeza del tamaño de un melón grande. El resto que recuerdan los testigos es rescatar a Teresita que había quedado enredada en su chaqueta y atrapada bajo su bolso de piel. Lloraba con fuerza, creemos ahora que porque tenía hambre ya que era la hora de comer.
Y así fue como Teresa se convirtió en Teresita. De vez en cuando me mira con ojos de reproche cuando le digo que en el fondo ha tenido suerte, que está repitiendo una de las etapas más hermosas de una vida. Su ceño fruncido me hace enmudecer, aunque sé que se le pasa el enfado cuando la veo jugar con los otros niños, en los columpios del parque.
Temblaba el lapicero entre sus manos arrugadas. Esas manazas grandes que mantenían el palito de madera sujeto con miedo y ternura, temiendo quebrarlo en cualquier momento. Al igual que se sostiene un bebé.
Y la cuartilla blanquita le miraba desde abajo, como preguntándole “¿ya vas a escribir, o me toca esperar un rato?” y el pobre hombre daba vueltas al lapicerito y lo posaba en la mesa, al lado de la cuartilla para que pudieran conversar y así se dijeran qué garabatear en la primera carta que escribiría en su vida.
Debía ser algo importante, no una bobada cualquiera . Tenía que ser algo hermoso que cuadrara con los alegres colores de las estampillas que miraban de lado y esperaban en un cajón.
Como o quería ensuciar la cuartilla, que tan brillante le guiñaba los ojos, pensaba y pensaba. Y de tanto pensar no se durmió en toda la noche y se quedó mirando por la ventana. Y cuando ya la noche había pasado, agarró al lapicero con fuerza y sacando la lengua hacia un lado para mantener el pulso firme, escribió:
Ya se fueron los vencejos.
Y la cuartilla temblaba de alegría mientras la doblaban.

La noche empezaba ya a enredarse en algunas antenas de televisión de los edificios más altos, que a través de la ventana se convertían en una sucesión de líneas anaranjadas con los puntos blancos que proporcionaban las persianas y el toque verde de algunos toldos que caían muertos sin aire que los inflara.
El Este aparecía ya casi sumido en la sombra, pero al girar su cabeza buscando un punto de luz en el que detenerse, topó con una imagen que consiguió que sus pulmones dejaran de funcionar solo por un segundo, como su corazón. Murió durante un instante mínimo para poder apreciar en toda su grandeza aquello que estaba percibiendo.
Donde esperaba encontrar naranjas y rojos, amarillos y ocres, al sol pintando con sus dedos de magia usada y desgastada por tantas miradas dirigidas a un mito que dejó de serlo, allí donde ya los ojos no tiemblan y las pupilas no se dilatan porque la memoria no necesita guardar en sus pliegues más puestas de sol, sino abrir el archivo en el que ha almacenado algunas, reales o no, es donde se llenó de Malva.
Malva con mayúsculas, Malva como nombre propio de algo que se extiende más allá de lo que puede suponer un color. El resto de los pasajeros mantenía la cabeza gacha, la barbilla pegada al pecho, temerosos de topar con el violáceo, asustados incluso. Miraban de reojo a la espera de un túnel que con su negrura de gruta protectora, los aliviara de tan sobrecogedora carga. Cimbreaba el Malva su existencia, desgarrando nubes a su paso, negándose a acatar aquello que su nombre y la dictadura de las palabras le obligaban a asumir de manera violenta. Bailaba entre todo a lo que pudiera abrazarse, llegando allí donde los rojos nunca fueron capaces de hacerlo, obviando las normas del funcionamiento natural y atravesando las barreras orientales de la lógica a la que se agarraban falsos sabios.
Y ella se llenó de Malva, lo respiró a través de los gruesos cristales y la fingida indeferencia de sus compañeros de viaje, que al encontrarse con las luces blanquecinas de la estación, respiraron tranquilos y se apresuraron a las puertas para seguir su trayecto de claroscuros y macilentos amarillos. Todos menos una, que poseída del color que venció la batalla del cielo nocturno, volvió a la vida después de un segundo interminable y se sentó para que el aire pudiera llenar de nuevo sus pulmones, empujando así hacia su sangre algo que nunca más saldría de allí.
Como en una coreografía muy ensayada, los puestos cambiaban de sitio en un instante. Las puertas se abrían, la gente salía en fila y se dispersaba por el andén y en el vagón todo eran giros y pasos de baile perfectamente organizados. Cuando todos tomábamos nuevas posiciones, nos poníamos en movimiento de nuevo.
La chica que había estado a mi lado, miró fugazmente los asientos. Cuando regresó de su parpadeo, ya habían sido ocupados. La chica sostenía con una mano el bloque de hojas tan hábilmente que parecía que no pesaran. La otra mano descansaba apoyada en la barra. No sé quien se percató primero, si los dos chicos que estaban sentados frente a ella, o yo que leía distraído con la espalda apoyada en la puerta. Fue un pequeño detalle, un mínimo movimiento que captó al instante toda nuestra atención.
Un ligero toque, un pequeño movimiento de su dedo índice acariciando la barra. Luego deslizó tres des sus dedos hacia abajo y los volvió a subir, lentamente, paralizando el mundo bajo sus yemas. Toda mi curiosidad se centraba ahora en sus uñas, bien recortadas, que con delicadeza evitaban rozar siquiera el metal, como si no quisiera dañarlo. Giró la muñeca lentamente, volvió a subir unos centímetros, y dejó a su mano deslizarse lentamente a lo largo de aquella pértiga que ahora parecía incluso cobrar vida.
Ella era morena. Su pelo corto solo dejaba escapar algún mechón que le caía sobre la frente. No era particularmente hermosa, hubiera pasado desapercibida de no ser por ese gesto de sus manos. Y allí estaba, con toda mi atención y, me consta, con toda la atención de los dos chicos que hacía solo unos minutos se habían sentado en el asiento que ella había elegido para sí. De vez en cuando su mano caía muerta junto a su cadera, donde arañaba en círculos y de una manera casi imperceptible, la tela de su pantalón. Después suspiraba en silencio. Llenaba los pulmones de aire, haciendo subir y bajar su pecho, dejándonos a los tres imaginando el musical sonido de aquella actuación. Los otros dos, miraban las paradas con ansiedad, y el reloj, y su propio reflejo en el cristal. Pero inevitablemente, sus ojos volvían a posarse en aquella mano, que ahora viajaba de la barra a la cara de la muchacha y después de acariciar sus párpados se detenía un momento en los labios, como contándole un secreto a tan deliciosa parte de la anatomía femenina.
Sus piernas, ligeramente entreabiertas para mantener el equilibrio, descansaban relajadas pues todo el peso de su cuerpo reposaba sobre su espalda. Así, recostada, iniciaba su pierna derecha una ascensión por la pared. Primero despegaba el talón del suelo y luego, con tan solo la punta en contacto con la goma vieja del vagón, flotaba hasta apoyar la planta en el panel de plástico y subía y bajaba varias veces, hasta desmayarse en un instante que parecían eras, de nuevo en el suelo. Y entonces me percaté de que ella se divertía. Descubrí una sonrisa en sus ojos que la delataba ante los más observadores. Después de un parpadeo que podía haber hecho al mundo girar al revés, su sonrisa desapareció en un ensayado disimulo.
Una estación antes del final de trayecto, los dos chicos se levantaron y tambaleándose fueron a la puerta. Se bajaron con prisa en cuanto paró el tren. Y todavía no estoy seguro de si aquella era su parada.
Lo primero que noto es que me duelen los ojos. Todo está tan desierto, que la luz casi no tiene donde esconderse, ni donde refugiarse, así que rebota en la planicie que se extiende ante mí y penetra en mis ojos a modo de cascada, derramándose en mi interior.
El edificio que se levanta a mi derecha no es tan imponente como yo sospechaba. Si me agacho puedo ver las ventanas. Mirando a través de ellas, hacia abajo, el infinito. Un infinito confeccionado por escaleras. El infinito son las escaleras. Nunca pensé que el infinito pudiera encerrarte.
Mientras mis pies desgarran los terrones de arena secos mientras camino, me parece distinguir dos figuras al fondo. Siento miedo, pero el calor que desprende la tierra las evapora poco a poco y desaparecen ante mis ojos.
Esto también es un infinito. Comprendo que aquí, también estoy encerrada.
Me he perdido aquí fuera.
Siento la llave en el bolsillo. Pesada, grande, fría. Por un momento dejo que la mirada se vuelva vacía y no veo nada, ni tampoco escucho. Luego sigo al portero, que camina delante de mí, con pasos rápidos y seguros. Sonríe y no sé por qué, pero puedo ver su sonrisa incluso a través de su cogote.
Se vuelve hacia mí y me hace un gesto con la mano que podría abarcar todo el espacio que nos rodea. “¿Ha visto?” me dice sin dejar de sonreír “Tiene que tener cuidado con no confundirse nunca de escalera, o le será realmente difícil poder llegar de nuevo a su puerta”. Yo miro mi puerta, grande, pesada, marrón. Y miro a mi alrededor. Escaleras unidas por pasarelas, puentes, más anchos y más estrechos. Gente paseando por encima de ellos, niños corriendo y riendo, empujando sus triciclos sin miedo a caer por debajo de la barandilla. Todo es blanco y azul, la luz no hace sombras en ningún rincón. No hay rincones. “Además no hay suelo” y ahora su sonrisa envuelve toda su cara. Es una sonrisa, y yo me angustio buscando sus ojos que no encuentro por ningún sitio. “En realidad sí hay, pero muy abajo” espera a que mire hacia el abismo, pero no lo hago “Tenga cuidado” repite “Si alguna vez llega al suelo, no podrá volver a subir” Miro aquellos puentes que se extienden hasta el infinito por encima de mi cabeza y bajo mis pies. En busca de ventanas. No hay. Todo es silencio. Los pasos no suenan y las puertas no dejan un eco casi perpetuo cuando se cierran.
Y de repente ocurre. No sé donde he dejado mi puerta y mi llave parece ser más pequeña que antes. Por más que busco, solo veo espirales de escalones y baldosas blancas, ángulos rectos, cristal y metal. Me he perdido aquí dentro.
No era ningún ritual popular, nadie se había sumado al evento como una celebración, no había canciones en honor a su llegada. Ni siquiera había alguien que esperase su retorno. Simplemente ocurría sin previo aviso, una fecha cualquiera. “Ya llegó el vencejo” decía alguien y a los pocos días (tal vez tres, o cinco) cuando su vuelo interminable cesaba para entrar en el nido, lo atrapaban con cuidado.
Nunca se habían parado a pensar cuánto tiempo llevaban haciéndolo. Cuándo fue la vez primera, el día que se les ocurrió atar una cinta estrecha de raso verde a las alas negras, manchadas de azul y recortadas en blanco. Tampoco recordaban las palabras que escribieron en la tela, también en tinta verde. Quizá un deseo, teniendo la certeza de que estaría mucho más tiempo en el cielo que si lo hubieran gritado.
El vencejo regresaba al nido todos los años con una cinta pálida como respuesta, con unas letras casi borradas, en un idioma que desconocían. Y así, se sabían en contacto con unas manos que también, por unos segundos, sostenían al pájaro, sintiendo el loco palpitar de su corazón entre los dedos.
Un día el vencejo no regresó. Nadie lo notó hasta que, pasado el verano, toparon con las cintas guardadas, enrolladas sobre sí mismas, tan misteriosas como el secreto que contenían.
Y así terminó todo. Un día cualquiera.
Pues mire usté. Aquí esta una, abrazada al mundo. Porque si una no se abraza a algo, a fuerza se tiene que caer. Que yo me abrace al mundo no es cosa de casualidad, pero es algo que está muy bien para agarrarse. Porque mantienes los pies tocando suelo, que es donde está lo importante del asunto. Que por mucho que te menees, ya puedes tú, abrazada como estás, mover el pie para un lado o para otra y mantenerte siempre tiesa. Que luego pasa, lo que pasa. Lo que nos ha pasado a muchos. Que si te agarras a un sitio que sea pequeño y esté por encima, los pies se te acaban despegando de la tierra. Sí, sí, que no me lo invento. Primero uno, despacito y sin que te des cuenta, pega pequeños brinquitos y luego como si flotara, se queda de puntillas. El dedo gordo, ese es el que más sentido común tiene, pero al final siempre lo acaban liando. Y allá que va, con los demás. El pie en el aire. ¡Y cuestión de tiempo que se te vaya el otro detrás!. Y entonces te quedas colgando. Como un pasmarote, agarradita a la barra como un trapecista. Y mirando hacia arriba, a tus manos, pobrecitas, soportando lo que los pies deberían hacer por ellas. Se lo digo yo. Abrazada al mundo es como mejor se está, que es muy grande y cabemos todos. ¿Qué hay gente que prefiere que se le balanceen las rodillas? Quite, quite, que una está mayor para eso y las rodillas acaban doliendo con el trote. Pegadita al suelo y sin perder de vista mis pies, que igual en un arranque de rebeldía, les da por intentar moverse sin mi permiso. ¡Una barra! ¡Y bien tostadita! Buenos días, hasta mañana.
Y se marchó. Abrazada a su barra de pan.