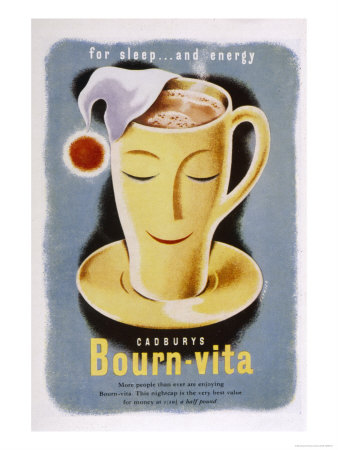Como en una coreografía muy ensayada, los puestos cambiaban de sitio en un instante. Las puertas se abrían, la gente salía en fila y se dispersaba por el andén y en el vagón todo eran giros y pasos de baile perfectamente organizados. Cuando todos tomábamos nuevas posiciones, nos poníamos en movimiento de nuevo.
La chica que había estado a mi lado, miró fugazmente los asientos. Cuando regresó de su parpadeo, ya habían sido ocupados. La chica sostenía con una mano el bloque de hojas tan hábilmente que parecía que no pesaran. La otra mano descansaba apoyada en la barra. No sé quien se percató primero, si los dos chicos que estaban sentados frente a ella, o yo que leía distraído con la espalda apoyada en la puerta. Fue un pequeño detalle, un mínimo movimiento que captó al instante toda nuestra atención.
Un ligero toque, un pequeño movimiento de su dedo índice acariciando la barra. Luego deslizó tres des sus dedos hacia abajo y los volvió a subir, lentamente, paralizando el mundo bajo sus yemas. Toda mi curiosidad se centraba ahora en sus uñas, bien recortadas, que con delicadeza evitaban rozar siquiera el metal, como si no quisiera dañarlo. Giró la muñeca lentamente, volvió a subir unos centímetros, y dejó a su mano deslizarse lentamente a lo largo de aquella pértiga que ahora parecía incluso cobrar vida.
Ella era morena. Su pelo corto solo dejaba escapar algún mechón que le caía sobre la frente. No era particularmente hermosa, hubiera pasado desapercibida de no ser por ese gesto de sus manos. Y allí estaba, con toda mi atención y, me consta, con toda la atención de los dos chicos que hacía solo unos minutos se habían sentado en el asiento que ella había elegido para sí. De vez en cuando su mano caía muerta junto a su cadera, donde arañaba en círculos y de una manera casi imperceptible, la tela de su pantalón. Después suspiraba en silencio. Llenaba los pulmones de aire, haciendo subir y bajar su pecho, dejándonos a los tres imaginando el musical sonido de aquella actuación. Los otros dos, miraban las paradas con ansiedad, y el reloj, y su propio reflejo en el cristal. Pero inevitablemente, sus ojos volvían a posarse en aquella mano, que ahora viajaba de la barra a la cara de la muchacha y después de acariciar sus párpados se detenía un momento en los labios, como contándole un secreto a tan deliciosa parte de la anatomía femenina.
Sus piernas, ligeramente entreabiertas para mantener el equilibrio, descansaban relajadas pues todo el peso de su cuerpo reposaba sobre su espalda. Así, recostada, iniciaba su pierna derecha una ascensión por la pared. Primero despegaba el talón del suelo y luego, con tan solo la punta en contacto con la goma vieja del vagón, flotaba hasta apoyar la planta en el panel de plástico y subía y bajaba varias veces, hasta desmayarse en un instante que parecían eras, de nuevo en el suelo. Y entonces me percaté de que ella se divertía. Descubrí una sonrisa en sus ojos que la delataba ante los más observadores. Después de un parpadeo que podía haber hecho al mundo girar al revés, su sonrisa desapareció en un ensayado disimulo.
Una estación antes del final de trayecto, los dos chicos se levantaron y tambaleándose fueron a la puerta. Se bajaron con prisa en cuanto paró el tren. Y todavía no estoy seguro de si aquella era su parada.